Quienes trabajamos con el lenguaje nos podemos percatar con mayor facilidad de que hay palabras de las cuales usamos y abusamos hasta casi hacerles perder el sentido de tanto repetirlas, mientras que otras parecieran debilitar su significación al dejar de emplearlas con frecuencia, casi hasta desaparecer no solamente el vocablo, sino también —y eso es lo más peligroso— su contenido.
Uno de esos sustantivos desfavorecidos en los últimos tiempos, prácticamente convertido en un arcaísmo por su poca utilización, es un bello e imprescindible concepto: la decencia.
Ser una persona decente siempre fue una expresión llena de significados para nuestros padres y abuelos, que quizás debiéramos rescatar con mayor empeño de ese archivo pasivo de palabras que tan solo aparentemente pueden parecer pasadas de moda. Y por supuesto, más importante que pronunciarla, lo importante sería que todos cultiváramos ese valor tan especial para el ser humano.
En un primer acercamiento a la decencia podríamos verle como un simple patrón de comportamiento formal ante nuestros semejantes, una conducta adecuada, correcta, apropiada al lugar, la circunstancia y las normas generalmente aceptadas por una sociedad.
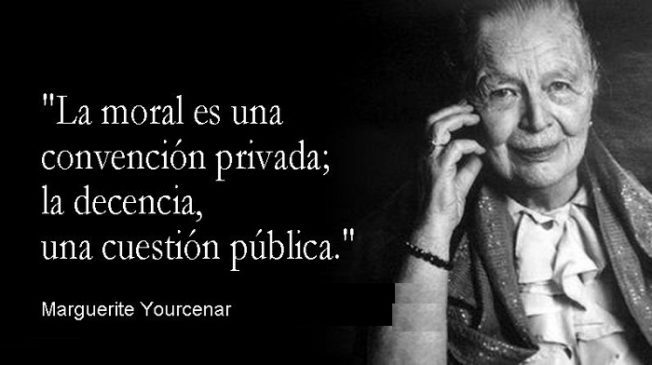
Alguien se porta decentemente cuando toca a una puerta antes de entrar, sabe comportarse en los lugares públicos, saluda al llegar o despedirse, escucha al otro, habla en voz baja, sin gritar; y no interrumpe la conversación ajena, mucho menos si es un adolescente o joven quien se dirige a una persona mayor que le habla por cualquier motivo. Ser educado es parte de una actitud decente.
Pero esa sería solamente una dimensión epidérmica de lo que significaba para muchos de nuestros predecesores ser un hombre o una mujer decente. Dar ese calificativo implicaba —y tendríamos que entenderlo siempre así— un elogio contundente que habla de otras muchas cualidades: la honestidad, la justicia, la dignidad personal.
La decencia es respetar al otro, pero, sobre todo, a uno mismo. Es ser consecuente con nuestros principios y con nuestras acciones, o sea, es hacer lo que decimos y decir lo que verdaderamente hacemos.
Una actitud decente ante la vida es la antítesis de la hipocresía, la mentira y la doble moral. Es admitir nuestros errores, reconocer el mérito ajeno y no vanagloriarnos del propio. Una persona decente no busca beneficios inmerecidos o privilegios exclusivos para él o su familia, ni admite que otros lo hagan.

Se actúa decentemente por convicción, no para buscar reconocimientos o dádivas. A veces ser decente puede conllevar que sepamos quedarnos callados cuando sentimos vergüenza ajena por lo que dice o hace otro, pero casi siempre es saber hablar en el momento oportuno, con sinceridad y tratando de ayudar, no de destruir.
La decencia no se compra ni se paga, porque no tiene precio; lamentablemente no está a la venta en ningún mercado, por grande y sofisticado que sea; ni siempre guarda relación directa con los niveles de instrucción o la procedencia social.
Es, definitivamente, el premio mayor que podemos darnos a nosotros mismos, a partir de proponernos cada día ser mejores en todo lo que hagamos. Y tiene además la magia de que mientras menos la busquemos, más la hallaremos.
Es mucho más que una palabra: es una esencia que, paradójicamente, aunque es invisible, siempre habrá alguien bueno y sensible que la vea y diga: él —o ella— es una gente decente.
PortalCuba.cu

