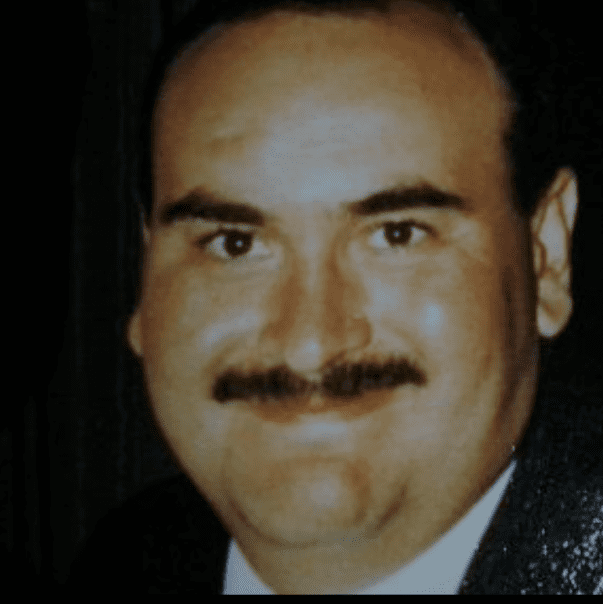Nunca imaginé que encontraría a la mujer de mi vida en esta aventura de ingresar al Ateneo Fuente, corriendo el año de 1977.
Aún húmedo el aroma del recuerdo de la larga fila que tuvimos que hacer Chuy Torres, Lalo Garza, Paco Jiménez, Gabriel Briceño y mis primos Gerardo y Cesar León en pos de la obtención de la famosa ficha para el examen de admisión.
La mayor dificultad en la preparación para esta prueba era, más que el estudio del temario, la estrategia para esquivar la novatada inicial, que consistía en trasquilarte el cabello con la incertidumbre de no haber aprobado el examen.
El fatal día del examen dichoso la tensión se reflejaba en los rostros de los asustados adolescentes que observaban cómo por los ventanales del salón de clase se asomaban manos blandiendo sendas tijeras, avisando el destino al terminar la prueba.
Me pude escabullir del grupo que atrapaba novatos en la puerta del salón y a los cuantos pasos se me abalanzó mi vecino y amigo Carlos Medellín, quien me salvó acompañándome hasta a altura de la Escuela de Ciencias Químicas y de ahí al refugio de mi tía Socorrito, en donde me esperaba un suculento desayuno.
Luego, fue mi primo Edgar el encargado de investigar los resultados del examen y, una vez cerciorados, acudimos a la rapada en la antigua peluquería Arizpe, enclavada frente a Correos Nacionales.
Los tiempos del Ateneo fueron formidables, el señorial edificio se prestaba para el estudio y la algarabía.
La manera de recibir clase era trasladándose de un salón a otro ya que cada maestro tenía asignado un lugar. Los grupos o secciones, en ese tiempo 15, tendrían un promedio de 52 alumnos cada uno.
Un especial recuerdo merece el aula 4, la de Eliseo Torres, maestro de Lógica y Filosofía, quien acomodó el salón al estilo griego o en ágora a fin de que todos rodeáramos al mentor, quien divagaba entre las ramas del árbol de Porfirio y los 64 hexagramas del conocimiento. Su cátedra era una enseñanza de vida, retomando la frase que Borges, El Cierto, diría: “lo que el hombre no hace, lo hacen las generaciones”.
Los recuerdos emergen: los lonches de Peñita, el concesionario de la cafetería; las carruchas del frente, en donde adquirías cacahuates japoneses con salsa Valentina; las bancas o canchas del torneo del “veintito”; los jardines del pichoneo; los asquerosos sanitarios de la época del bromista de la ciudad; la señorial biblioteca, con los libros de Artemio de Valle Arizpe; el museo de historia natural; la saqueada pinacoteca; los laboratorios de biología y química; los campos de béisbol y de básquet; y el paraninfo, que igual recibió estrellas de rock que graduaciones o al mismo Presidente de la República en turno.
Los maestros de mi época: Mario Hernández, Jorge Ruiz Schubert, Luis Treviño, Alejandro de la Peña, Daniel Flores, “La Coyota”, “El Camarón” Duron, los estimados hermanos Ramón y Luis Moncada, Velia Lara, Rosa María López, Eréndira Díaz, Reynaldo Montemayor, Luis Ríos Schroeder, mi estimado Dr. Toño Gutiérrez Dávila, el Dr. De la Fuente, Francisca y Marco de Valle, el Dr. Jaime Valdez, Ángeles Escobedo, el Profe. Morales, Galván, mi estimado Chuy Calvillo, el Ingeniero Santos Mendez, Esperanza Dávila, el Profe. Saucedo y otros más que engrandecieron no sólo la herencia del conocimiento, sino la formación de vida esencial en esa edad tan difícil.
Los torneos inter-escuelas de básquet en la sociedad Manuel Acuña, los encuentros de los Daneses en el estadio olímpico de la deportiva, que igual se fajaban con los Buitres, que con los Tigres de Leyes, Pegasos, Zorrillos o Castores, y la algarabía en las gradas en una época en la que las diferencias cuando mucho se arreglaban a fregaderos con mano limpia.
Amistades entrañables de un contexto que trascendieron a las diversas etapas de nuestra existencia y en mi caso particular a la compañera de mi vida, Issa. Te saludo, Ateneo Fuente de Saltillo, en tus primeros 150 años de existencia y larga vida, notable institución.