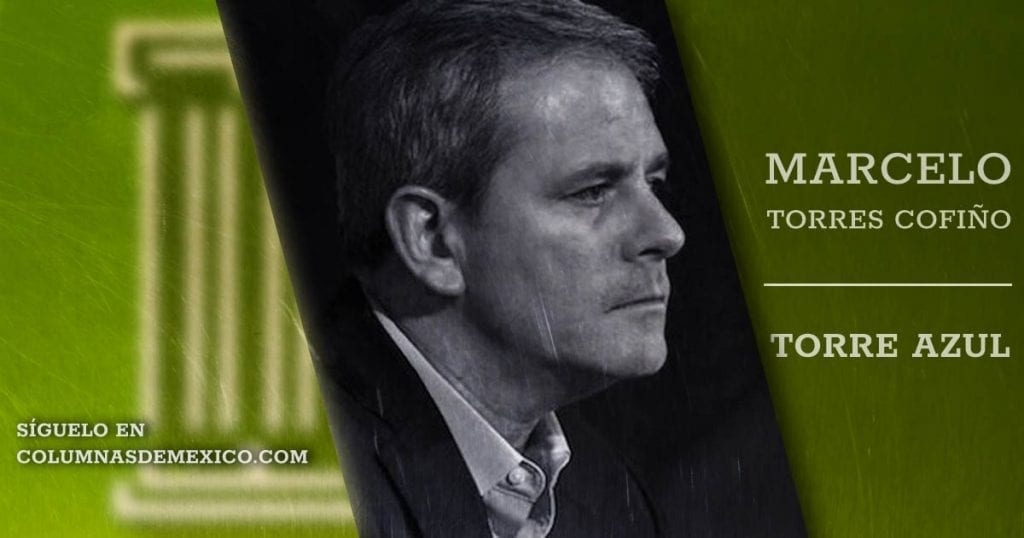Hay síntomas de que la intención de imponer un régimen totalitario en México está en marcha. El ambiente es propicio. Como sucede en otros lugares en México crece la desconfianza en la democracia. No existe una causa única, pero eso obvio que la prevalencia de las desigualdades y las dificultades que plantea la vida contemporánea son un buen caldo de cultivo para la gestación de conductas extremistas.
No hay que ser mezquinos a la hora de determinar las responsabilidades de quienes gobernaron con anterioridad. Sus fracasos y sus malos manejos son una razón importante que condujo a que nuestro país tomara la muy riesgosa decisión de confiar su destino a un solo hombre. Pero, hay también responsabilidad entre quienes de manera comodina prefieren que otro se haga cargo en lugar de asumir sus propias tareas en la construcción de un México mejor.
Los regímenes totalitarios triunfan allí en donde los liderazgos son escasos; las ideas pocas y los esfuerzos colectivos casi nulos. Echarle sólo la culpa a Fox, Calderón o Peña es tan falaz como suponer que AMLO es el cambio. Y aquí hay una diferencia fundamental para aquellos que gustan de los paralelismos: mientras los gobiernos anteriores estuvieron en disposición de compartir el poder, incluso creando nuevos entes autónomos, el actual no hace otra cosa que atacar aquello que está fuera de su control.
La mayor preocupación de López Obrador en este primer año de su gobierno no ha sido utilizar el poder amplio que le fue conferido para transformar positivamente a México; ha sido utilizarlo para minar aquellos otros polos de poder que escapan de su voluntad, como la Suprema Corte y los Órganos Constitucionales Autónomos. Al hacerlo, debilita el orden institucional y destruye la democracia.
Oponerse a AMLO no es entonces un asunto personal; no se trata sólo de criticar aquello que hace un presidente surgido de una fuerza política diferente a la nuestra. Se trata de defender la democracia, esa que le permitió llegar al poder y que ahora busca destruir.